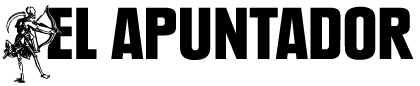De dulce y de grasa | PRESENCIA (Y UTILIDAD) DE LA FICCIÓN | Santiago Ribadeneira Aguirre
Siéntate en una silla y no te muevas. Deja que los hombros de un bailarín surjan de tus hombros, el pecho de un bailarín en tu pecho, los lomos de un bailarín en tus lomos, las caderas y los muslos de un bailarín en los tuyos; y de tu silencio deja que la garganta produzca un sonido y de tu perplejidad una clara canción a cuyo ritmo el bailarín se mueva y deja que susurre Dios con belleza. Cuando desfallezca, arrójale otra vez de la silla. Con este ejercicio, hasta un hombre amargado puede alabar a la creación, hasta un hombre pesado puede desmayar, y un hombre de gran responsabilidad ablandar el corazón.
Leonard Cohen
En la perspectiva del espectador, de su inagotable subjetividad e imaginación, el teatro pareciera que se mueve por algunas veredas (conceptuales, dramatúrgicas, espaciales, de sentido) que estarían implicadas entre sí, al menos a través de dos corrientes, si estimamos que el ámbito de las discrepancias pueden ser tangenciales en términos de comparación y estímulo: la acción ficcionalizándose y una noción de cuerpo performándose; o de un cuerpo que se ficcionaliza mientras la acción reclama un tiempo nuevo para recomenzar y labrarse una lógica constitutiva de lo hecho o acaecido en el espacio de la representación, pero como gesto.
Mirando desde lo invisible. Paulina Sánchez
Digámoslo de otra manera, menos abstracta y pretensiosa: las obras de teatro y danza-teatro que hemos podido ver en este último período, han sabido trascender la lógica ‘aristotélica’ en la que cuentan la peripecia, la intriga y el desenlace. No están determinados los ‘encadenamientos’, por lo tanto el ritmo de las secuencialidades responde más bien al ritmo de las fisiologías recomponiéndose como resonancias y retumbos, para no sucumbir a las falsas heroicidades del teatro de la era de la epicidad. Es lo que alguna vez señaló con ironía sostenida Rancière respecto de un drama ampliado (ahora se le puede denominar teatro expandido) para definir los lugares del teatro: el teatro de las acciones (incluye la música, el video, los sonidos, etc.) y el teatro del pensamiento.
El cielo tiene Jardines
Citemos parte de estas aseveraciones del filósofo francés, sobre la verdad del teatro y sus efectos en el espectador: “La verdad es la eficacia positiva de las sombras, es el no-saber sobre lo que está en el origen de los pensamientos y de las acciones, es la imposibilidad de determinar la relación entre la sucesión de los estados y el encadenamiento de las causas y de los efectos, es la igual posibilidad de que el acto se produzca o no. Es, en resumen, el desmoronamiento de toda la lógica de verosimilitud en provecho de la inmediata identidad entre el poder de lo verdadero y el poder de las sombras”. (Rancière, El hilo perdido Ensayos sobre la ficción moderna. 2014)
Lisístrata. Estudiantes de interpretación compositiva IV de 7mo semestre.
¿Existe una noción superior de teatro como la que imaginó Antonin Artaud a comienzos de siglo, para los tiempos actuales que vive la humanidad, cuya única equivalencia estaría en la restauración de los dogmas que ya fueron desestimados y combatidos por la voracidad de quienes han sido capaces de destruir, literalmente, la cultura y la magia? ¿La humanidad verdaderamente está atravesando por momentos oscuros como en la tragedia antigua, género que el teatro debería recobrar? ¿A quiénes les corresponde en el arte, la cultura y el pensamiento mostrar la ‘hipocresía del mundo’ y mostrar además las arbitrariedades del poder constituido al que no se le cuestiona porque el pensamiento es imparcialmente vigilante? (H. Arendt)
Indómitas, Diana Borja
Y, sin embargo, debemos preguntarnos si fue la destrucción –la del lenguaje, de las formas, de la complacencia artística, del acomodo– la que le pudo permitir al teatro moderno y contemporáneo, interpelar su esencialidad. O su ex / pre teatralidad. O su presencia como punto de llegada. Lo cierto es que en lo que corresponde al teatro ecuatoriano y quiteño, aparentemente no le ha afectado de ninguna manera el consabido ‘efecto de realidad’ (Barthes 1968), aunque no haya una materia comprobada que sea propia del teatro. Efecto de realidad y ficción nos llevan hasta los nuevos momentos del teatro y aquella idea de puesta en acto que mantiene algunos principios conceptuales casi intactos, por ejemplo, la idea de performance que copa –y simboliza– el ámbito de los cambios.
Ernesto. Tamiana Naranjo.
Para complementar esta parte del análisis, también hay que hacerse algunos cuestionamientos: el teatro ecuatoriano nunca celebró la fanfarronada política en el escenario, ni siquiera en los períodos en que la historia señala como los más comprometidos con el cambio, el pueblo, la revolución de los años sesenta y setenta. Lo que no ha cambiado son las tres campanadas (o timbres o llamados) que previene la apertura del espectáculo que predispone al público a la convención de la escena que debe ocurrir en una sala cerrada. ¿Qué distingue, entonces, lo nuevo del teatro ecuatoriano y su capacidad de movimiento? ¿Qué lo distingue de sí mismo para que se deje afectar por las nuevas definiciones dramatúrgicas, que tampoco abrazan de golpe los trapicheos de la puesta en escena?
Arsénico por compasión . Teatro Victoria
No se trata de abrir, sin más ni más, un expediente sobre el teatro ecuatoriano, aun cuando se le pudiera atribuir a la mayoría de las obras que se han subido a escena, un carácter explicativo, redundante de la acción y la praxis, además de entender los hechos ‘reales’ como una operación de abstracción. Las generalizaciones son, indiscutiblemente, un peligro que puede confundir y menospreciar lo verificable.
Los cuervos no se peinan. Muégano Teatro
No existe tampoco alguna secuencia lógica de hechos, que obedezcan cada uno a determinados condicionantes, para aquello que concierne directamente al relato escénico, a la ficción, las texturas distintas y polifónicas. Para decirlo de otra manera: ¿de qué manera el teatro puede establecer una dirección directa con ‘lo ocurrido’ en el afuera y con lo pendiente que no termina de arribar? Las aserciones y las expectativas se vuelven acciones solo cuando el acto performativo se desprende del texto, de sus temporalidades y radicaliza otra ‘forma de decir’. La aparente carencia de realidad de las obras se convierte en eminente ficción que cuestiona la estética de la representación. (R. B. ibíd.)
M.E.N.T.E. Cristian Valle - Maritza Mármol.
Las ficciones no se explican necesariamente con otra ficción, bajo el riesgo de una innecesaria reificación entre las palabras y las cosas, que implicaría concebir el arte como un hecho natural, predecible. La capacidad de movimiento depende del espacio social y ficcional. De por medio están las ‘sonoridades’ y ‘resonancias’ que rompen la estructura convencional del teatro, porque provoca desarreglos temporales en la percepción y el desarrollo de la acción; y sin vaticinios ni predicciones, el teatro pone en primer plano los desórdenes ficcionales de la ficción, tan necesarios para descartar el apego al carácter exclusivamente performativo de la palabra, a través del cual se produce el acontecimiento, tal vez para legitimar el poder colectivo de la acción. Lo performático necesita espectadores, es decir, una forma de avenencia / desavenencia bajo la condición de una pluralidad de sentido.
Penitentes, Estudio de Actores
Eso emociona, porque pone en tela de juicio cualquier parodia deconstructiva, para usar un término en desuso o mal usado. No hay a la vista una práctica sofística (otro término rebuscado) que anule cualquier metodología sustentable que pueda arrojar resultados diferentes. No se lo había hecho antes porque la teoría –como tensión–, incluyendo la crítica, terminó absorbiendo la discusión sobre el hecho escénico, sus variantes, sus propuestas temáticas, el cuerpo como eje del espacio, una noción de puesta en escena con insuficiente rigor conceptual, la construcción de personajes, la autoconciencia del lenguaje, la conveniencia de contar historias, los públicos en plural con la consiguiente referencia a las apariencias, los modos de producción y los particulares contrastes entre los grupos y sus respectivos proyectos.
La escena actual (la lista de estrenos y reposiciones es contundente) de cualquier manera es la escena de un performance del pensamiento. Las formas del teatro son también las formas del ‘drama’ (y de la vida) de un espacio que se despliega esta vez como acontecimiento para recuperar su magia desde el espectador. Es el ‘desarrollo de un sueño’ sin verificar porque los sueños solo se sueñan en un escenario inconcluso y de una materialidad de lo que se expone en el espacio escénico como premisa de lo discontinuo.